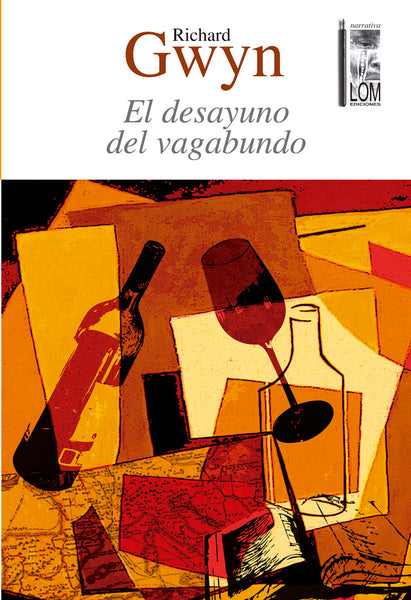El mapa: un prólogo
Por Richard Gwyn

La nueva novela de Richard Gwyn, Embajador de ninguna parte, nos invita a adentrarnos en una reflexión profunda sobre el vagabundeo, la búsqueda de identidad y la experiencia del desarraigo. Este texto no solo nos presenta la vida de un hombre que, a lo largo de su existencia, ha navegado entre diferentes culturas, situaciones y reflexiones, sino que también abre una ventana a una visión única sobre el sentido de pertenencia, el viaje y el lenguaje. En sus palabras, el autor se revela como alguien cuyo recorrido personal está marcado por el desplazamiento constante, la migración, y el encuentro con otras realidades, lo que le permite cuestionar lo que significa “pertenecer” en un mundo interconectado pero fragmentado.

Richard Gwyn, conocido por su poesía y narrativa, explora aquí su propia experiencia como una travesía no solo física, sino también existencial. Su vagabundeo por el Mediterráneo, su trabajo en diversos oficios y su profunda inmersión en diferentes culturas, le ofrecen una perspectiva que desafía las nociones convencionales de identidad y hogar. Este viaje —a menudo abrupto y desestructurado— se convierte en el eje central de su obra, y a través de él, Gwyn nos invita a reflexionar sobre las fronteras, tanto geográficas como mentales, que definen nuestras vidas. Compartimos el prólogo de Embajador de ninguna parte, como una invitación a la lectura de este libro, a mirar el mundo desde una perspectiva amplia y multifacética, donde las experiencias individuales se entrelazan con las colectivas.
El mapa: un prólogo
A los diecinueve años, en una casa que alquilaba con tres amigos en el este de Londres, colgué un mapa en la pared de mi dormitorio. Dado que creía que tenía una conexión o una lealtad especial con Latinoamérica, el mapa me permitía practicar un tipo de magia simpática mediante la cual el conocimiento de lo representado, a través de un proceso de imaginación, podría convertirse en realidad, tal como hacían nuestros antepasados cuando deseaban invocar un antílope o un bisonte pintando su imagen en las paredes de sus cavernas. Un mapa suele ser un medio para alcanzar un fin, y ese fin suele ser un lugar real al que debemos ir. Pero los mapas hacen más que eso: nos llevan más allá del terreno normal de la cartografía, al reino de la imaginación y al de los sueños; en otras palabras, al dominio de la ficción: los mapas ofrecen material para soñar; también, la materia prima del escritor como la del viajero.
Yo estudiaba Antropología y estaba intrigado por los pueblos indígenas cuyos mundos yacían ocultos dentro del vasto territorio representado por el mapa de mi pared. Leía crónicas de la conquista de América y las terribles aventuras de los conquistadores, así como historias y estudios etnográficos más recientes. En ese momento tomaba mucho LSD, lo que posiblemente facilitaba el proceso de imaginar cosas, aunque ciertamente no me ayudó a completar mis estudios, que abandoné después del segundo año. Entretanto, mi entusiasmo por la ficción latinoamericana iba en aumento, pero mis lecturas eran desordenadas. Cien años de soledad de Gabriel García Márquez había sido una revelación, y los floridos excesos de la invención literaria del colombiano casi lograron hacer un Macondo de Dalston, que era donde yo vivía en ese momento, mientras el mercado de Ridley Road evocaba los sonidos y olores de un Caribe afín o paralelo. Mis viajes en autobús por la metrópoli se vieron realzados por mi lectura de García Márquez, de Vargas Llosa y de otros escritores del «Boom», que era el nombre con que se conocía la ola de nuevos escritos de la región. Terra nostra de Carlos Fuentes –una especie de historia fantasmagórica del mundo hispano, en la que la reina Isabel I se casa con Felipe II de España– fue una novela que, en su momento, consideré transformadora, pero que ahora probablemente me resultaría ilegible. Me sumergí en la poesía de Pablo Neruda, César Vallejo, Nicanor Parra y Octavio Paz, en traducción, ya que entonces no sabía castellano. El laberinto de la soledad de Paz, en el que se describe a México como un lugar distante, extraño e impenetrable a los ojos europeos, también me produjo una impresión duradera. A pesar de su extrañeza e impenetrabilidad, me reconocí en las obras de esos escritores latinoamericanos más fácilmente que en las de autores más próximos.

Sin embargo, los regímenes políticos instaurados en buena parte de la región, así como la falta de fondos, me disuadieron de viajar allí, y solo mucho más tarde visité América, tanto del Norte como del Sur. Mi peregrinación por Latinoamérica, iniciada en febrero de 2011, fue concebida como una búsqueda de poemas para una antología que me habían encargado traducir. Pero cuando, exactamente tres décadas antes, abandoné Londres para instalarme en la isla de Creta, donde compartí casa con un argentino exiliado, quien, como yo, tenía padre galés, no tuve necesidad de mapa en absoluto, y mi itinerario durante aquellos primeros años se limitó en gran medida a las tierras que rodean el Mediterráneo.
Fue en Creta donde leí por primera vez a Borges, un amante empedernido de los mapas, cuyo relato «Del rigor en la ciencia» reproduzco aquí íntegro:
En aquel Imperio, el Arte de la Cartografía logró tal Perfección que el mapa de una sola Provincia ocupaba toda una Ciudad, y el mapa del Imperio toda una Provincia. Con el tiempo, estos Mapas Desmesurados no satisficieron y los Colegios de Cartógrafos levantaron un Mapa del Imperio, que tenía el tamaño del Imperio y coincidía puntualmente con él.
Menos Adictas al Estudio de la Cartografía, las Generaciones Siguientes entendieron que ese dilatado Mapa era Inútil y no sin Impiedad lo entregaron a las Inclemencias del Sol y los Inviernos.
En los desiertos del Oeste perduran despedazadas Ruinas del Mapa, habitadas por Animales y por Mendigos; en todo el País no hay otra reliquia de las Disciplinas Geográficas.
Borges atribuye esas palabras a un tal Suárez Miranda, en sus Viajes de varones prudentes. La idea de que esas «despedazadas Ruinas» del mapa, habitadas por «Animales y por Mendigos», son, de hecho, el entramado mismo del mundo en que vivimos, y que el mapa se ha convertido en aquello que estaba destinado a representar, es una variación del tema del otro, el doble, que obsesionó a Borges durante toda su vida, expresado más sucintamente en «Borges y yo», un texto tardío. En ese escrito –de nuevo un solo párrafo–, Borges reflexiona sobre su doble identidad como «yo» en primera persona y como su propio doppelgänger, un «nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico», y reconoce que, poco a poco, le va cediendo todo a un otro siempre presente.
Esta sensación generalizada de tener un doble, de deambular a través de un pasillo de espejos, parece curiosamente apropiada tanto en relación con los mapas (que replican una versión del mundo) como con la traducción (que replica una versión de la palabra). De todas las obras literarias, tal vez sea la obra de traducción la que más se acerca a la lectura de un mapa. De entrada, el traductor intenta interpretar la leyenda del mapa, trazar los contornos de las escarpaduras y los cursos de los ríos que pueblan el paisaje textual. Si quieren llegar a trazar una ruta a través del paisaje de los textos elegidos, los traductores deben ser consumados lectores de mapas. Deben filtrar sus palabras y frases a través de un tamiz de posibles interpretaciones, siempre haciendo malabarismos con significados y lecturas alternativas, para implicar, sugerir y resistir todo al mismo tiempo, permaneciendo en un estado de continua incertidumbre o ambivalencia entre lo que se debe traducir y lo que tiene que permanecer en silencio. Y el traductor, como cualquier lector de mapas, o narrador, necesita elegir un punto de partida.
Las notas que recopilé a lo largo de varios años de viajes intermitentes por Latinoamérica forman la base de esta crónica, pero solo ahora, al ordenarlas, puedo reflexionar sobre las formas en que la escritura de un libro –al igual que trazar o leer un mapa– se parecen, más que a cualquier otra cosa, a un acto de traducción. En la siempre cambiante cartografía del escritor, el vehículo para el descubrimiento es la obra misma. Y, al igual que Suárez Miranda en el cuento de Borges, descubrí que, incluso cuando viajaba a nuevos lugares, el mundo que me propuse registrar ya estaba disperso en fragmentos del mapa con el que intentaba navegar. Los viajes que hice a Nicaragua, Argentina, Uruguay, México, Colombia y Chile me brindaron la oportunidad de buscar poemas que pudieran ayudarme a comprender mejor los mundos de los que surgieron. Además, inevitablemente, comencé a disfrutar la experiencia en sí misma; la exquisita tensión del viaje inacabado. De esta manera pude retomar y desplegar el mapa que había abandonado más de treinta años antes en la pared de mi cuarto, en una casa de Londres.