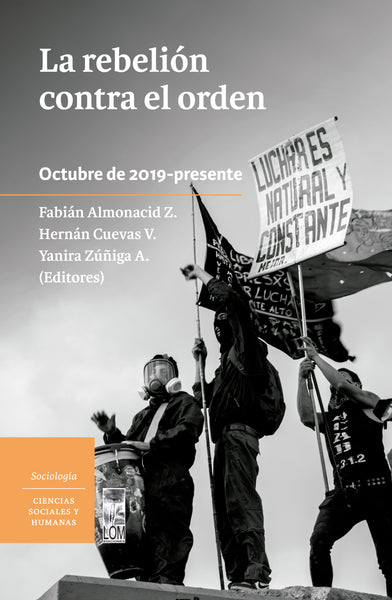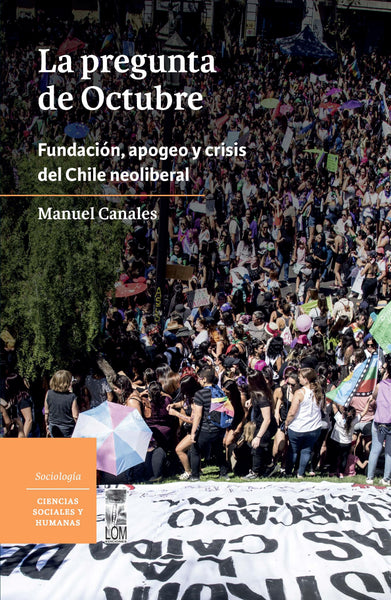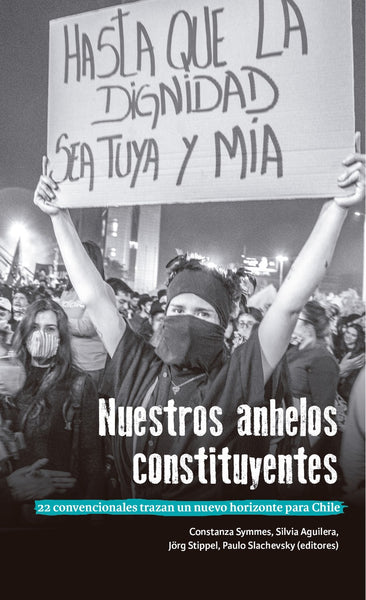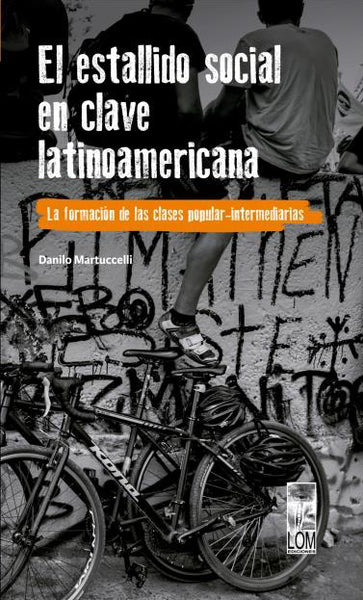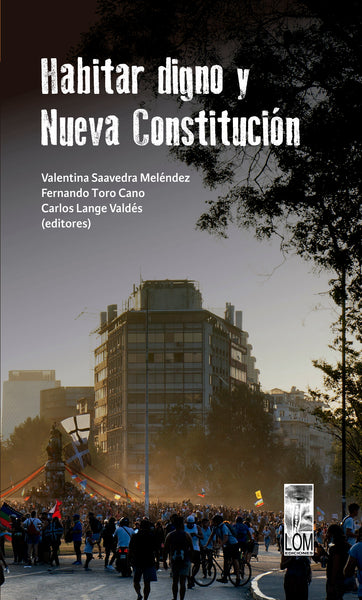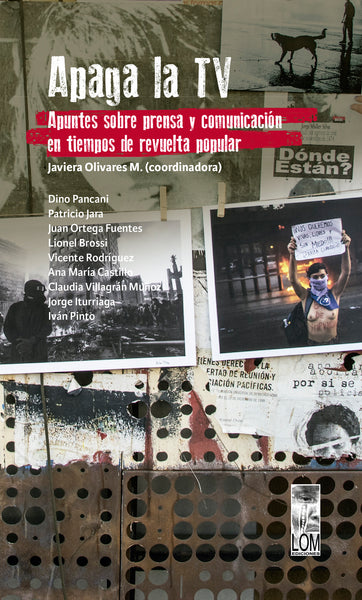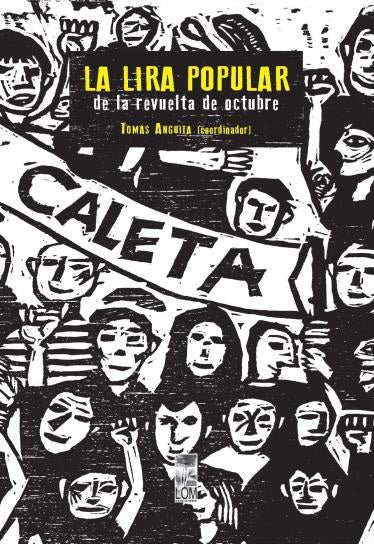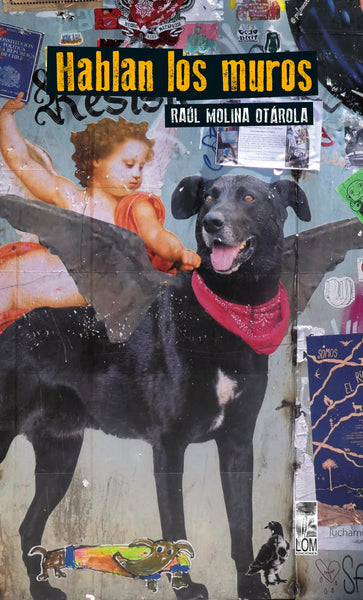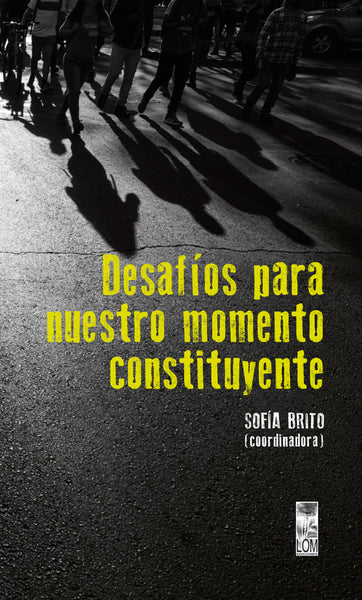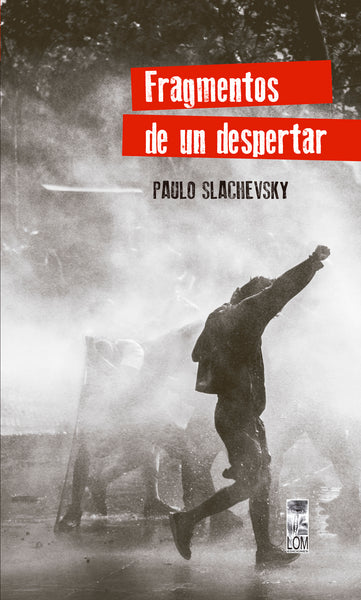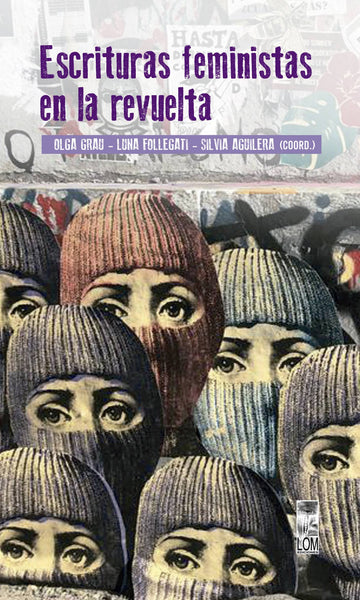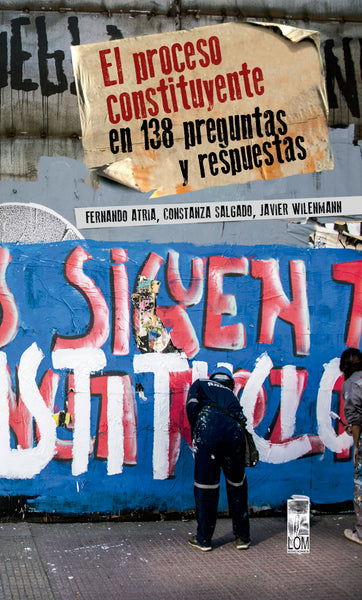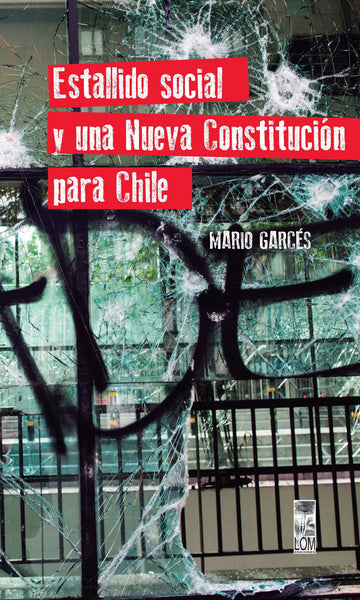Mario Garcés: Estallido social y una nueva Constitución para Chile
Por Stephan Ruderer (Pontificia Universidad Católica de Chile) en Revista Iberoamericana 81

Esta reseña se escribe a un mes del plebiscito del 4 de septiembre de 2022, donde la población chilena decide si aprueba o rechaza la nueva Constitución política, elaborada por una Convención Constituyente, elegida de manera democrática [1]. Con este plebiscito se da un primer término a un proceso histórico que empezó el 18 de octubre de 2019 con el “estallido social”. El libro del historiador Mario Garcés consiste en una serie de artículos escritos al calor de los eventos entre octubre y diciembre de 2019 y da cuenta de los primeros, vertiginosos meses de este proceso. Lo que era concebido como un ejercicio de darse cuenta de un proceso inédito en la historia de Chile, ahora sirve como base para una reflexión histórica, que permite entender mejor porqué Chile, por primera vez en su historia, está a punto de darse una Constitución realmente democrática.

Los apuntes de Garcés recuerdan hechos y acontecimientos, que ya no figuran en el discurso público del país actual (como, por ejemplo, el protagonismo de los alcaldes, que, en noviembre de 2019, presionaron el gobierno a través de la organización de un plebiscito a favor de una nueva constitución), y entregan algunas claves interpretativas para evaluar este proceso surgido del “estallido social”. Las reflexiones de Garcés son agudas y reflejan el conocimiento de la sociedad chilena de un historiador, que no solamente ha trabajado mucho sobre los movimientos sociales, sino ha sido él mismo parte de las protestas sociales contra la dictadura de Pinochet en los años 1980.
Una primera observación importante se refiere al hecho de que las protestas, que surgieron con mucha violencia el 18 de octubre de 2019 y siguieron de manera masiva durante los próximos meses, no contaron con un liderazgo claro ni con demandas muy elaboradas. Su masividad respondió más bien a un malestar general de la sociedad con las desigualdades creadas por el sistema neoliberal de la dictadura, y el descontento incluyó a los políticos de todos los partidos y a las organizaciones sociales tradicionales. Es por esta razón también, y eso es una segunda observación del autor, que no eran las demandas de los sindicatos o los partidos de izquierda, los que se cristalizaron como prioritarias para las protestas, si no las ideas y reclamos de las nuevas organizaciones, como las feministas, los movimientos indígenas o las organizaciones medioambientales. Las demandas por la inclusión de grupos históricamente discriminados y por la mejor protección del medio ambiente dominaron las protestas en los primeros meses. Junto a estas nuevas demandas, Garcés también constata un nuevo rol protagónico de los jóvenes. La presencia juvenil en las protestas y en los combates contra los Carabineros y el Ejército chileno en las calles después del “estallido social” llamaron la atención de los observadores de una generación mayor, que, como Garcés, se sorprendieron con el poco miedo que tenían los jóvenes chilenos frente a la represión de las FF. AA. y de los Carabineros. La nueva generación, que no ha vivido la dictadura, se volcó masivamente a la calle para hacer frente a la represión del Estado y luchar por una vida digna para todes les chilenes.

En esta lucha, la violencia, también para Garcés, jugó un rol importante. El autor condena y menciona de manera clara y sin ambigüedades las violaciones a los derechos humanos cometidos por los agentes del estado, que tuvieron su símbolo más brutal en los centenares de ojos mutilados de jóvenes chilenos por balines o perdigones de los Carabineros. El gobierno de derecha de Sebastián Piñera repitió, así, el actuar de la dictadura, tratando de parar las protestas sociales con una represión masiva y sistemática. El autor enmarca esta represión en un discurso del gobierno que trató de representar a las protestas como violentas y así diferenciar entre algunas “demandas legítimas” de la población y el actuar supuestamente muy violento de los jóvenes en las calles. De esta manera se quiso priorizar un discurso enfatizando el “orden” político y social, y, al mismo tiempo, desvirtuar la atención mundial de las violaciones a los DD. HH. cometidos por el estado.
Qué esta estrategia no haya funcionado, se debió también a que el “Estallido social” abrió un proceso de “reactivación democrática” (p. 31), donde la ciudadanía, frente a su rechazo de la clase política, tomó en sus propias manos el proceso político y quiso participar, a través de Cabildos abiertos y reuniones locales, en el camino hacia una Asamblea constituyente. Esta repolitización de la sociedad, donde durante algunos meses se discutió sobre política en todas las casas y espacios públicos, es uno de los puntos más importantes a destacar para Garcés. Es por esta razón también, que el autor, como muchos observadores críticos del momento, vio con mucho temor el acuerdo político del 15 de noviembre que llevó a una reforma constitucional que abrió la posibilidad de una nueva Constitución. Tanto el hecho que haya sido un acuerdo “cupular” entre los políticos tan distanciados de la población, como el criterio de que el nuevo texto tenía que ser acordado con una mayoría de 2/3 de los constituyentes, recibieron las críticas del autor. Estas aprehensiones eran compartidas por muchos en la época, pero el desarrollo posterior en Chile demostró que eran infundadas. La ciudadanía chilena no solamente votó con un 80% a favor de una nueva Constitución, sino que también eligió una Convención Constituyente con muchos miembros independientes y donde la derecha, claramente en contra de la nueva Constitución, no logró tener el tercio que le hubiera permitido bloquear todo el proceso.

Es así que, después de un proceso de casi tres años, alargado por la pandemia del Covid, las chilenas y los chilenos tienen la posibilidad de decidir, el 4 de septiembre de 2022, si aprueban o no el texto de una nueva Constitución, que fue elaborado por una Convención, elegida democráticamente, con paridad de género y escaños reservados para los pueblos indígenas. A un mes de la elección, el resultado del plebiscito no está para nada seguro, ya que la campaña de Rechazo, financiado por los grandes empresarios y con el apoyo de casi todos los grandes medios en Chile y de la derecha política, logró, a través de muchas noticas falsas sobre la nueva Constitución, instalar el temor en la población. Esta campaña confirma las observaciones de Garcés, escritas en los meses después del “estallido social”, que el proceso hacia una nueva Constitución, genuinamente democrática, fuera truncado por las élites políticas y económicas de Chile. Si la ciudadanía hubiese aprobado el nuevo texto constitucional, Chile hubiera podido transformarse en un ejemplo mundial de cómo canalizar un malestar profundo, y a ratos violento, a través de caminos institucionales y democráticos hacia un cambio político importante. El libro de Garcés nos recuerda el principio de este proceso histórico.
[1]Nota de la redacción: como el lector ya sabrá, la Constitución fue rechazada con una oposición del 62% de los más de trece millones de votos.