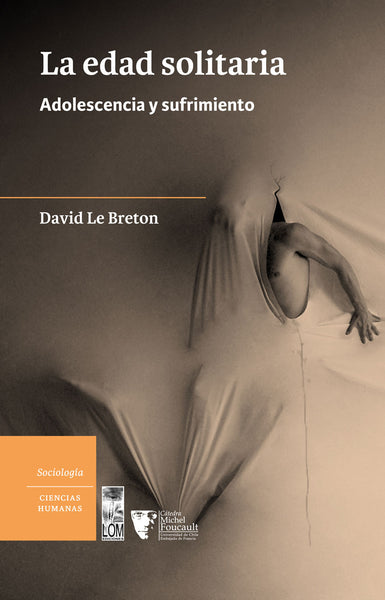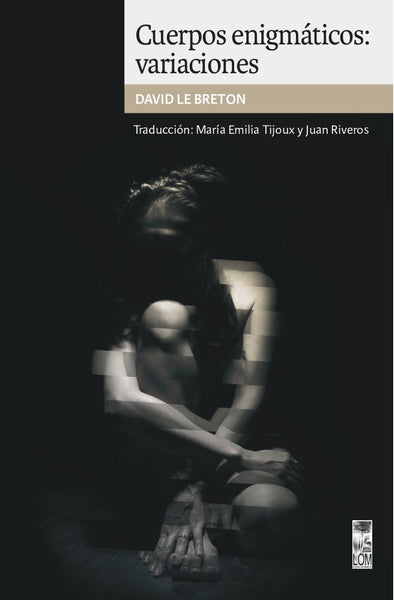¿Sonrisas mentirosas?
Fragmento del libro Sonreír. Antropología de lo enigmático
David Le Breton / Traducido por Camila Pascal Castillo
No, no, ese hombre no es tan falso –puesto que
en su cara se nota que es falso–.
Sacha Guitry, Toutes réflexions faites

La sonrisa de un individuo no es solamente un detonante fisiológico asociado a un programa muscular, sino que encarna toda una historia en un contexto determinado. Nadie puede ser reducido únicamente a su organismo. Los gestos y las expresiones faciales dan cuenta de una antropología. La sonrisa es ante todo una significación que se deja ver en un rostro, aunque no siempre sea fácil captarla debido a situaciones que pueden resultar ambiguas o según la capacidad de cada individuo para controlar la expresión de sus sentimientos. Describir una sonrisa o una risa nombrando los músculos y las funciones nerviosas implicadas es una forma de autopsia que neutraliza la experiencia íntima del individuo. La disolución del sentido alcanza su paroxismo y conduce a la abstracción, o le exige al lector la paciencia de un benedictino para descifrar cada término en un ejercicio de escaso interés. La sonrisa es descrita por Ekman y Friesen con la seriedad carente de humor de un juez secretario: «Comisuras del labio levantadas de manera oblicua que eleva el triángulo suborbital» (1984, 108). Una definición como esa no dice absolutamente nada sobre la tonalidad de la sonrisa (alegre, burlona, despectiva, desdeñosa, escéptica, etc.).
Curiosamente, la sonrisa quedó instituida bajo la pluma de un puñado de autores muy seguros de la agudeza de su juicio como un ejercicio de sagacidad basado en supuestos razonamientos científicos para poder zanjar entre la «verdad» y la «simulación». Duchenne de Boulogne, convencido de que una fisiología puramente mecánica bastaba para determinar la autenticidad o no de las emociones, es el primero en afirmar que era capaz de distinguir una sonrisa «fingida» de una sonrisa realmente vinculada al placer (porque esa sería, sin duda, la definición de una sonrisa «verdadera»), simplemente porque esta última estimula un músculo que escapa a nuestro control y que modifica el tono de la expresión facial. Si no se utiliza este músculo, «ninguna alegría verdadera puede aparecer en el rostro [...]. El músculo que produce ese relieve del párpado inferior no obedece a la voluntad; solo es movilizado por un afecto real, por una emoción agradable del alma. Su inercia en la sonrisa desenmascara a un falso amigo» (Duchenne 1862, 62-63).

Darwin retoma la idea de una fisiología reveladora de lo «verdadero» y lo «falso» en el ámbito del sentimiento, pero respecto de la sonrisa estaba convencido de que «la contracción de la parte inferior de los orbiculares va siempre acompañada […] de un movimiento de elevación del labio superior» (s.f. [1872], T. II: 13). Paul Ekman, a su vez, reivindica su capacidad para distinguir la sonrisa «genuina» de la «fingida». En su opinión, esta última sería más asimétrica, no implicaría, o rara vez, la contracción de los párpados, su comienzo y su término serían muy rápidos, pero su duración «demasiado» larga (2010). Además, escribe, «la sonrisa fingida, de leve a moderada, no mostrará mejillas levantadas, un pliegue de la epidermis bajo los ojos, patas de gallo ni el ligero descenso de la ceja que aparecen en la sonrisa sincera de leve a moderada» (2010, 175). No solo son estudios que se pretenden serios, sino que son, sobre todo, risibles.
Una fantasía de omnipotencia del experto transforma el rostro en una figura, es decir, en geometría, y cree que es posible una lectura matemática de las expresiones faciales. Esta identificación de la «mentira» es preocupante por su ingenuidad. Es más, aísla el rostro del resto del cuerpo, como si el individuo hubiera desaparecido y solamente quedara una sonrisa suspendida en el aire que solamente unos pocos especialistas, con una simple ojeada, pueden determinar si es «auténtica» o «mentirosa». Finge ignorar las innumerables significaciones de una sonrisa. ¿Cuál es entonces la tonalidad de la sonrisa «verdadera» en contraste con la sonrisa «mentirosa»? La noción misma de «mentira» es especialmente inquietante en su juicio moral, que descarta cualquier referencia a una situación concreta. Un manipulador (¿un mentiroso?), por lo demás, se regocija con la confianza de sus interlocutores engañados y su sonrisa traduce también su satisfacción, su convicción en los subterfugios utilizados para engañarlos. La persona a la que un suceso entristece, pero que, sin embargo, sonríe a sus seres queridos es profundamente sincera. Ekman mismo acrecienta la ambigüedad de sus análisis cuando escribe, por ejemplo: «Todo el mundo es capaz de producir una sonrisa para fingir placer, pero un mentiroso tiene menos posibilidades de ajustar correctamente el momento de aparición y desaparición de esta sonrisa con las exigencias particulares del contexto» (2010, 165). Ya no es cuestión de observar los cuerpos, sino de mirar en el interior de la conciencia de los individuos, dando por sentado que la expresión visible de los sentimientos es siempre una proyección moral cuyas anomalías serán puestas a descubierto por unos finos sabuesos gracias a sus conocimientos de anatomía.

Para Ekman, la «verdad» es una cuestión de biología aplicada. Curiosamente, elimina de su fantasía de control a quienes llama «mentirosos patológicos» (asesinos en serie o pervertidos) y a aquellos a los que denomina como «víctimas de sus ilusiones». Pero si además extendemos estas excepciones a los hombres y mujeres corrientes que a veces se ven obligados a una banal duplicidad, ya empieza a ser mucha gente. Sin duda quedan fuera de la biología y de la razón naturalista, pero ¿por qué, si supuestamente las emociones son universales? Moralismo temible cuando alimenta la pretensión de reconocer las malas intenciones o la duplicidad en alguien a partir de la simple observación de su rostro. Sin embargo, un mercado se ha desarrollado en torno a estas «opiniones de expertos». Paul Ekman es incluso requerido por el FBI y otros organismos internacionales para separar el grano de la «sinceridad» de la paja de la «mentira», gracias a su conocimiento de las «microexpresiones». También es asesor científico de la serie de televisión Lie to me, inspirada en sus investigaciones. Para él, la mentira posee una inscripción fisiológica y la moralidad es una cuestión de expresiones faciales. La sonrisa es la «máscara» más adecuada para manipular a los demás, porque «la expresión facial es la más fácil de hacer voluntariamente» (Ekman 2010, 35).
Incluso los fisonomistas profesionales prefieren hablar de intuiciones antes que crear programas informáticos de reconocimiento facial o basarse en sutiles detalles fisiológicos. Ekman describe más bien a personajes de cómic o de comedia que indican a los lectores o espectadores su perfidia con una sonrisa «asimétrica», la ausencia de un movimiento de los músculos orbiculares de los ojos o de un movimiento de las cejas, o incluso con un guiño... En la vida cotidiana, esta división rígida entre una «verdad» y una «mentira» visibles en la sonrisa tiene poco sentido, incluso si se desea deliberada y sinceramente manipular a otra persona, por la dificultad para identificarla sin el registro de innumerables datos intuitivos y no solo a través de la medición de un rostro diluido como una figura geométrica, es decir, incorpóreo. Por no hablar del sonriente júbilo del manipulador que ve a su empresa coronada por el éxito. La sonrisa nunca es una expresión única en el rostro; su tonalidad se deduce a partir de mil indicios que el individuo muestra a través de su voz, sus gestos, su actitud, etc. (Le Breton 2022). Un personaje «falso» es perfectamente sincero en su forma de actuar y de manipular eventualmente a los demás. Y en la vida cotidiana, cuando se trata de mantener la apariencia más adecuada a las circunstancias, la idea de «falsedad», de «hipocresía», no toma en cuenta los rituales de la presentación de sí mismo. Paul Ekman, al glosar sin tregua acerca de las infinitesimales distinciones entre sonrisas «verdaderas» y «falsas», lo que hace, en última instancia y sin darse cuenta, es destacar la extrema dificultad, en la vida real, de identificar unas y otras; pero no por ello cesa en sus afirmaciones.

No obstante, el propio Darwin cuenta cómo se dejó embaucar por las anotaciones de Duchenne de Boulogne sobre las emociones supuestamente reflejadas por el viejo zapatero. Aunque en un primer momento le impresionó su «maravillosa verdad», que concordaba con las fórmulas de Duchenne, retrospectivamente se da cuenta de sus errores de interpretación, de sus dudas. Confirma su presentimiento mostrando las láminas a una veintena de amigos suyos ignorantes de las clasificaciones de Duchenne, la mayor parte de los cuales tuvieron dificultades para identificar las emociones representadas o se equivocaron. Las denominaciones afectivas de Duchenne inducían la manera cómo debían ser descifradas. Pero la posteridad darwiniana no ha tenido nunca en cuenta este recordatorio de la incertidumbre, del riesgo de inducción, y sigue viendo en la sonrisa, por ejemplo, la expresión inequívoca de la satisfacción. A propósito de la sonrisa, Darwin compara dos fotografías del viejo zapatero sonriendo. En la primera, en la que sonríe «de un modo natural», su expresión es reconocida por todos aquellos a quienes se la muestra. En cambio, de las veinticuatro personas a las que preguntó, tres no reconocieron la sonrisa «faradizada». Los demás la percibieron vagamente como una sonrisa y propusieron títulos llenos de matices: «Chiste malo, risa forzada, risa con muecas, risa medio asombrada, etc.». Ni Darwin ni sus sucesores llegan a la conclusión de que la sonrisa es polisémica, o que su significación depende únicamente del individuo y del contexto (en este caso, las leyendas de Duchenne que guían la lectura de las imágenes). Una sonrisa en el vacío, fuera de contexto, sin conocimiento de los sentimientos del individuo, tiene innumerables posibles significaciones. Volviendo a las disparidades de apreciación de la sonrisa «artificial» del viejo zapatero que nadie podía realmente caracterizar, Darwin dice, como conclusión de su obra, que «con frecuencia me he visto sorprendido, como ante un hecho muy curioso, de que un número tan grande de expresiones sean reconocidas instantáneamente, sin que tengamos la conciencia de un esfuerzo de análisis de parte nuestra» (s.f. [1872], T. II: 220-221). En efecto, acabamos identificando una sonrisa u otras expresiones faciales como una gestalt, pero esta debe estar asociada a una situación particular, cuya significación última solo la posee el sujeto. La experiencia cotidiana demuestra que a veces nos equivocamos por completo al asociar la sonrisa de alguien cercano con un sentimiento concreto.
Otros estudios dan cuenta de la ingenuidad de esta pretensión de señalar lo «verdadero» y lo «falso» en una sonrisa. Fridlund (1992), por ejemplo, no percibe ningún indicio susceptible de identificar una «mentira» en el rostro de un manipulador. Excepto, por supuesto, en aquellos que son especialmente torpes y que miran para otro lado o exageran, sin darse cuenta de que de esa manera están arruinando su credibilidad. Pero estas intuiciones forman parte de la vida cotidiana. A la manera del «sentimiento fisiognomónico», suscitan la convicción de que si a veces reconocemos la hipocresía en ciertos signos, entonces indicios más científicos podrían hacer caer de inmediato las máscaras. Pero la infinita complejidad de la realidad, sus innumerables ambivalencias, la polisemia de los signos del rostro y del cuerpo (Le Breton 2021 y 2022) desalientan tal fantasía de control.
La sonrisa solo tiene sentido a través de los ojos del individuo en una situación concreta. Aparece en un rostro durante una interacción con una significación propia y otra que es descifrada por el individuo; pero en ninguna parte existe una «objetividad», una «esencia» que transmita de inmediato su mensaje. Una experiencia a propósito de esto ha pasado a la historia del cine como el «efecto Koulechov» y es contada por el cineasta Poudovkine. Cineasta y teórico ruso, Koulechov demostró cómo, en una película, los planos solo adquirían sentido en relación unos con otros. De una película anterior extrae un primer plano del rostro del actor Mosjoukine, en el que este esboza apenas una sonrisa. Incorpora este plano en tres series de imágenes: un plato humeante, una joven muerta, un niño jugando. Un público no informado sobre la experiencia asiste a la proyección y se le pide que comente la interpretación de Mosjoukine. Todos fueron unánimes en declarar el gran talento del actor y la capacidad de su interpretación. Con qué sobriedad es capaz de dar a su rostro las expresiones más sugerentes: la felicidad ávida de un hombre que está a punto de saciar su hambre; el dolor intenso, pero contenido, de un hombre cuya joven esposa ha muerto; la ternura conmovida de un hombre que ve jugar a su hijo. El público no se da cuenta de que la expresión facial del actor es exactamente la misma de una escena a otra. En el transcurso de una película, un primer plano de un rostro nunca es totalmente significante en sí mismo. Solo la relación entre los diferentes planos (la edición) le confiere a su presencia una tonalidad particular. Únicamente el contexto da sentido a los movimientos del rostro y del cuerpo. Lo mismo ocurre con una sonrisa. Describir consiste en proyectar categorías de sentido sobre una selección de datos. Las expresiones faciales o los gestos nunca son unívocos, sobre todo la sonrisa; nunca responden a la claridad de una única descripción. La mayoría de las veces son ambiguos, ambivalentes, imposibles de clasificar de forma simple y, de todas formas, su significación deriva de una situación particular con individuos concretos. La ingenuidad de los enfoques naturalistas o neurocientíficos proviene de la noción, sin embargo contraria a la experiencia, de que la sonrisa y la risa están asociadas, en todas las circunstancias, a una emoción agradable.