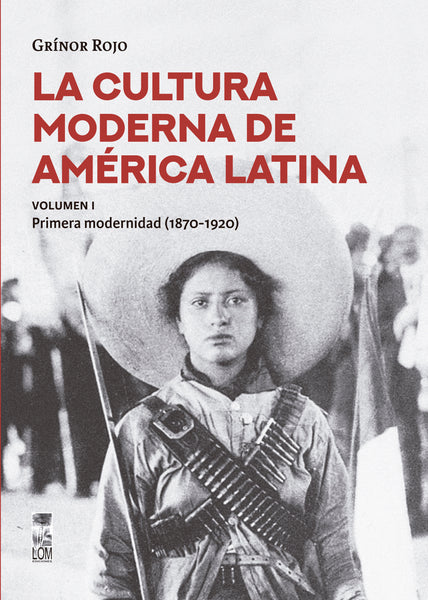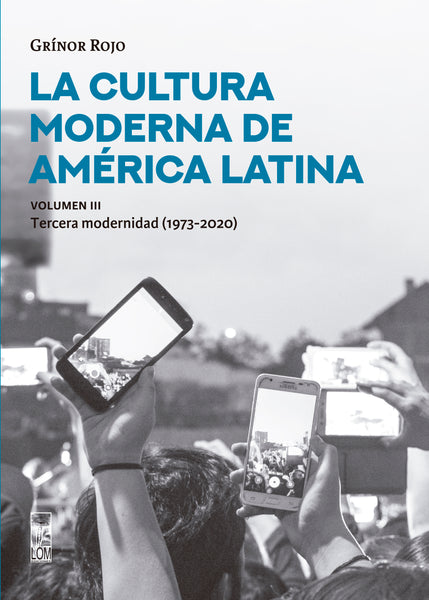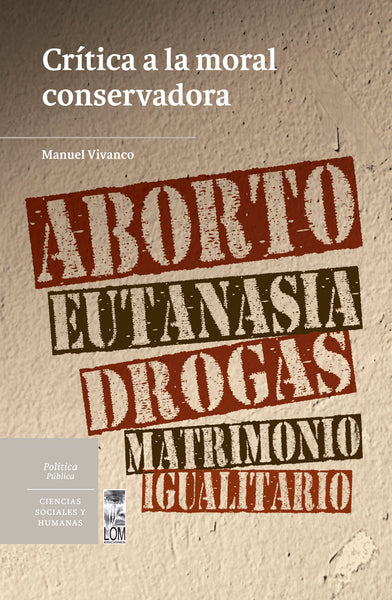El "affair" Peso Pluma
Texto en torno a la contingencia de Peso Pluma y la narcocultura por Grínor Rojo
"La cultura del narcotráfico viene de adentro y de afuera y de arriba y de abajo. En la provinciana polémica que desató en Chile el sociólogo de marras, en torno a don Peso Pluma, se trata de la cultura de afuera y la de abajo. Lo que hoy preocupa a la gente buena de Chile son los productos de un representante de la cultura popular que tiene, por ser quien es, una influencia fuerte y masiva. La demanda de sus productos depende del mercado floreciente de la droga y hay público de más para eso. No sé yo si don Peso Pluma es un consumidor de la 'cosa' misma, pero está claro que comercia con ella, y eso a sus detractores les basta."

Pero ocurre que el “caso” de don Peso Pluma no es novedoso. La historia de la cultura, y del arte en particular, está llena de circunstancias similares y con protagonistas similares, esto es, de ocasiones en las cuales alguien o algunos han transgredido los límites de lo socialmente aceptable, exponiéndose por eso a la ira del público. Me refiero a la transgresión de los límites de la sexualidad, de la crueldad, del uso de la droga, etc. Por ejemplo, en Inglaterra, en 1821, Thomas de Quincey publicó sus Confessions of an English Opioum Eater, donde se duele de su adicción, pero no sin jactarse de haberla saboreado hasta el concho. Y en Francia, a mediados de ese mismo siglo, entre 1844 y 1849, existió el Club des Haschischins (socios activos: Victor Hugo, Alexandre Dumas, Honoré de Balzac, Charles Baudelaire, Gerard de Nerval y varios otros próceres igualmente prestigiosos). Hay un artículo de Théophile Gautier sobre el particular, Le Club des Haschischins, de 1846; luego haría Baudelaire su personal elogio de las sustancias prohibidas, en Los paraísos artificiales, de 1858-1860, y un poco antes en Las flores del mal, de 1857, merecedor este libro célebre de un juicio y una multa de trescientos francos por atentar contra la moralidad pública. De paso, se les prohibió a los lectores que leyeran seis de sus poemas. Y volvió a ocurrir, a fines del siglo, en la conducta de algunos seguidores de Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Valle Inclán, Artaud. Y también en América Latina, para no irnos tan lejos. Por ejemplo, en la “torre de los panoramas” de Julio Herrera y Reissig, el gran poeta modernista uruguayo, donde el humo del Haschisch y el olor a láudano salían por las ventanas. Es más: existe un cuento del gran Rubén Darío, “El humo de la pipa”, donde este describe, minuciosamente, los diversos estados de la intoxicación. Y suma y sigue. Contemporáneamente, lo vemos en tipos como William Burroughs, Allen Ginsberg y Charles Bukowski y, entre la infinidad de los rockeros, en Jim Morrison.
En el tercer volumen de mi libro sobre la cultura moderna de América Latina, yo dediqué un capítulo entero a la cultura del narcotráfico. Escribí ahí que, por definición, la narcocultura se alimenta de lo prohibido y lo perseguido, echando mano de la misma estructura que en el siglo XIX utilizó la literatura del bandidaje cuyos relatos versaban sobre unos protagonistas que eran salteadores de caminos.
En el punto de llegada de eso, uno descubre a unos consumidores de cultura que lo más probable es que sean buenos burgueses, esposos y padres de familia ejemplares y celosos observantes de la ley, pero que lo que buscan es “lo otro”, lo distinto a su chata y necia vida, lo diferente y lo transgresor, de ordinario para sentir el placer ambiguo que les produce la proximidad del mal o para ser testigos satisfechos de cómo ese mal es debidamente perseguido, atrapado y castigado por los tranquilizadores representantes del bien. María Lujan Christiansen, una investigadora mexicana, arremetió contra esa doble conciencia. Escribió: “del otro lado de la pantalla, atestiguamos la existencia de un formidable mercado de espectadores extasiados frente a la ‘narcoficción’; una incalculable masa de televidentes se regocija con las aventuradas narconovelas, con el mismo entusiasmo que tararea la pirotecnia verbal de los narcocorridos o que se hipnotiza con el suspenso de la narcoliteratura”.
Pero la cultura narco no es exclusivamente la que aparece en los medios, ya que ella puede provenir de espacios distintos y comprender áreas de experiencia y elementos identitarios que lo son igualmente. Puede provenir, por ejemplo, del interior del “campo” dentro del cual están teniendo lugar las acciones clandestinas que son su sustento, y en ese caso es la cultura propia de los traficantes y que tiene, entre otras cosas, el potencial para convertirse en fuente de relatos testimoniales muy buscados. O puede desarrollarse por fuera de ese campo, siendo en este otro caso la cultura de los que no son traficantes, pero se benefician del tráfico para componer y vender sus artefactos.
También puede esta cultura ser popular o de élite. En lo que toca a la variedad popular, ella se canaliza en dos vertientes: o a través de productos que son innovaciones introducidas en otros preexistentes en la cultura popular tradicional, como el muy divulgado narcocorrido mexicano, o son productos de la cultura mediática, como las películas masivas y los reportajes y series de televisión, estas últimas escritas con frecuencia a base de las biografías de “ídolos” de tantas campanillas como son Pablo Escobar, Amado Carrillo o El Chapo Guzmán.
En cuanto a la cultura de élite, existen a estas alturas novelas y películas de buena calidad y que por lo mismo han pasado a formar parte del canon de la literatura y la historia fílmica regional. Estoy pensando en La Virgen de los sicarios (1994), del escritor colombiano Fernando Vallejo, una excelente novela, acreedora del aplauso de los críticos (aunque tampoco le falten impugnadores. Vallejo recibió en 2003 el Premio Rómulo Gallegos por otra novela, El desbarrancadero [2001] que también incide, aunque tangencialmente, en el tema de las drogas prohibidas). Otra novela valiosa es 2666 (2004) del chileno Roberto Bolaño, que al menos en una de sus partes se ocupa del tema. Menos refinadas que las de Vallejo y Bolaño, pero de un éxito que no es despreciable, son las varias del mexicano Elmer Mendoza, entre ellas Balas de Plata (2008) y La prueba del ácido (2010), las de sus compatriotas Yuri Herrera, Trabajos del reino (2004), y Orfa Alarcón, Perra brava (2010). También La reina del sur (2002), un best seller del español Arturo Pérez Reverte, y Sin tetas no hay paraíso (2007), del colombiano Gustavo Bolívar, ambas con prolongaciones televisivas. Hay que tener en cuenta igualmente el cine de buena clase, donde destaca Cidade de Deus (2002), la película brasileña de Kátia Lund y Fernando Meirelles, de 2002, basada en la novela homónima de Paulo Lins, esta de 1997, que fue selección oficial en Cannes 2002 y receptora de cuatro nominaciones para el Oscar en 2004.
Respecto de la diversidad de las que, a falta de un mejor nombre, yo denominé arriba “áreas de experiencia”, así como la de los elementos culturales que las caracterizan y con los que ellas se representan, me limito a lo más evidente: la música popular, la jerga delincuencial, el vestuario, las alhajas y los varios objetos de lujo.
Veamos los narcocorridos. Estos se desplazan desde México hasta Colombia, y en Colombia suelen metamorfosearse y aun confundirse con la música doméstica, como en el caso de lo “corridos prohibidos”. También creo que debe prestarse atención a las cumbias villeras de Buenos Aires, a los proibidão funk en Rio, al “mambo” de las poblaciones periféricas chilenas, al hip hop internacional y a los narcoreggaetones de los países del Caribe, que la realidad es que son música popular y de baile que circula por toda América Latina. Géneros más antiguos y establecidos, como el bolero y la salsa, suelen contagiarse también de vez en cuando.
Existe, por cierto, una indumentaria narco, que se distingue por su exhibicionismo ostentoso y belicoso, metonimia fiel de la profesión de quienes la usan: chaquetas y sombreros de cuero, botas terminadas en punta metálica, hebillas grandes y doradas, aunque el refinamiento de la indumentaria varíe según el puesto que ocupa el sujeto del caso dentro del escalafón empresarial (en la jerga especializada, “capo”, “sicario”, “dealer”, “burro” “mula”, “avión”, “crucero”, “limpiador”, etc.), o entre el campo y la ciudad o de país a país (hay diferencias, como digo, aunque debo advertir que el “tono” más típico es el que marca consistentemente la sobrecargada presencia de una cierta estética rural), y hay ornamentos y artefactos con distinciones espectaculares que se privilegian por sobre otros. Pienso en los anillos de oro, los colgajos de piedras preciosas, los aparejos de marca, los automóviles deportivos y de alto precio, las camionetas de estilo militar y gran tamaño y los vehículos “monstruos” que conducen los traficantes del noreste mexicano y no sólo por razones de ostentación, como pudiera pensarse, puesto que esos monstruos vienen provistos con un blindaje de acero de una pulgada y armamento de guerra.
La diferencia con el comportamiento de los viejos mafiosos no requiere en consecuencia de explicaciones demasiado extensas. Los viejos mafiosos trataban de pasar desapercibidos o de que se los viera como unos comerciantes honestos, respetuosos de la moralidad y la ley. A lo mejor, hasta querían serlo, por lo menos en alguna medida. Los narcotraficantes actuales optan, en cambio, por el atrevimiento fanfarrón, por la exhibición insolente de su diferencia. Si en la actitud de los viejos mafiosos, uno podía inferir su reconocimiento de la inferioridad de su poder respecto del poder instituido y la necesidad por lo tanto de negociar con él, en la actitud de los narcotraficantes de hoy se advierte todo lo contrario: el desafío, e incluso el menosprecio, hacia una institucionalidad a la que ellos saben incapaz de eliminarlos.

Pintorescamente, existe también una religiosidad narco que sus feligreses observan con una fe como la de la madre Teresa y en la que incide Fernando Vallejo en La Virgen de los sicarios. Los traficantes de drogas son individuos supersticiosamente piadosos, que colaboran con la Iglesia de su preferencia, por lo general la Católica; aunque no es inaudito que veneren imágenes sagradas que son de su interés particular, si bien no necesariamente contabilizables entre aquellas que autoriza la ortodoxia eclesiástica.
Un ejemplo de esto último es la imagen del “santo” Malverde (Jesús Juárez Mazo), oriundo de Culiacán, Sinaloa, un bandido de comienzos del siglo XX del que poco se conoce, pero a cuya memoria nadie se atrevería a faltarle el respeto, pues lo que sí sabe todo el mundo es que les quitaba la plata a los ricos para repartírsela a los pobres. Ello no sólo no es óbice sino que por el contrario justifica el que a Malverde se le hayan dedicado un buen número de capillas en varios lugares de México y también de fuera de México (en Colombia, en Bogotá y en Cali, y en Los Ángeles, en Estados Unidos). La especialidad del santo Malverde es, por supuesto, la protección divina de las vidas y negocios de los narcotraficantes.
Como puede apreciarse, estamos hablando de un universo simbólico de una amplitud enorme. La bibliografía que se ha acumulado al respecto es exuberante y sería una presunción mentirosa de mi parte declarar que la conozco en su integridad.
¿Qué podemos concluir nosotros de todo esto?
Primero, lo que dije al comienzo: la cultura de la droga no es un fenómeno exclusivo de este tiempo y este lugar. Por el contrario, nada tiene de novedoso, ha estado aquí desde hace mucho y siempre operando a partir del principio de transgresión de lo socialmente aceptable. Su dinámica se genera a partir del deseo y consumo de esta transgresión (o de aquello que transgrede: marihuana, coca, heroína, etc.) y del ofrecimiento de la/el misma/o. Esto quiere decir que existe el que transgrede y su práctica económica, existe el que convierte a esa práctica económica en materia cultural (a veces son dos las caras de un mismo personaje) y existe un público receptor que se deleita con la representación de “la cosa” (y que puede, a veces, ser también su consumidor, cualquiera que esta sea). Este público está situado del lado de acá de lo socialmente aceptable, por supuesto, instalado en una “zona de confort”, pero derivando placer de su percepción de lo y/o los del lado de allá.
Dos: la cultura del narcotráfico viene de adentro y de afuera y de arriba y de abajo. En la provinciana polémica que desató en Chile el sociólogo de marras, en torno a don Peso Pluma, se trata de la cultura de afuera y la de abajo. Lo que hoy preocupa a la gente buena de Chile son los productos de un representante de la cultura popular que tiene, por ser quien es, una influencia fuerte y masiva. La demanda de sus productos depende del mercado floreciente de la droga y hay público de más para eso. No sé yo si don Peso Pluma es un consumidor de la “cosa” misma, pero está claro que comercia con ella, y eso a sus detractores les basta.
Tres: el problema es el de la utilidad de la represión institucional, la que piden el sociólogo y sus amigos. La gente buena exige que la transgresión sea perseguida y abolida por los poderes del Estado a través de sus depedencias pertinentes. Condenar al sujeto que está convirtiendo en “cultura” ese vicio abominable e impedir que lo siga haciendo y que otros, sobre todo “nuestros niños”, lo imiten. Mi impresión es que ese es un procedimiento infecundo, propio de una estrategia institucional sin destino, que ha fracasado siempre y que va a seguir fracasando. El Estado no puede hacer esta pega, o porque carece de la fuerza necesaria o porque se ha corrompido hasta el hueso, y sus descalabros en México, Colombia y varios países de Centroamérica así lo demuestran. Por lo demás, muchas de las transgresiones dejarán de serlo tarde o temprano y se convertirán en conductas normales, como el consumo de alcohol y o de tabaco (y, a veces en obras de arte veneradas, Las flores del mal, La pipa de kif, las novelas de Fernando Vallejo o la película de Kátia Lund y Fernando Meirelles).
Y esto porque el rechazo es ambivalente siempre: se rechaza reprimiendo algo a lo cual, al mismo tiempo, se desea. Abomina el burgués enemigo de la práctica maldita, pero se refocila contemplando la representación de su ocurrencia. Es más: mientras más grave sea la transgresión que está teniendo lugar y que él contempla y mientras más activa sea la represión, mayor será la cosquilla que le produce. Concluimos que reprimir institucionalmente puede ser, que es, de hecho, contraproducente.
Cuatro: la represión institucional es la policial, judicial, etc.; pero existe también la represión de la persona por la persona, me refiero a aquella que el individuo ejerce sobre sí mismo. Que la represión institucional no es prescindible, ni qué decirse tiene. El Estado, en general, actuando en nombre de los ciudadanos, no puede renunciar a reprimir las transgresiones cuando estas son de marca mayor, perjudiciales evidentemente, cuando son crímenes que causan daño y sufrimiento de envergadura en la vida de los miembros de la comunidad. Esto es algo de lo que el Estado no puede desentenderse como quiera que sea.
Más importante, sin embargo, y crucial para la polémica que aquí nos interesa, es la represión individual, la que las personas ejercen sobre sí. Como la otra, esta es necesaria. No a toda transgresión tiene que salir a contenerla el represor público, por lo tanto, y la de don Peso Pluma es una de esas en las que este debiera hacerse a un lado.
Apostemos entonces a que es el ciudadano el que se ha convencido de que “eso” (la cosa o la culturización de la cosa) le causa daño y sufrimiento y que debe por lo tanto expulsarlo/a del horizonte de su existencia. Pienso que, en el affair Peso Pluma, esta estrategia, que apela a la capacidad del individuo para sacudirse él mismo de la carga ominosa, pudiera ser más eficaz que cualquier clamor por la intervención de los poderes del Estado, el que no solo no tiene por qué intevenir en un tema como este, sino que no es raro que le cueste hacerlo. Una estrategia que en cambio no mitifica la droga, ni sus representaciones simbólicas, sino que las trata según lo dicta la razón de cada quien. Pero eso implica, por supuesto, que estamos hablando de sujetos adultos, informados, lúcidos y responsables por ellos mismos y por su comunidad. Y con un riesgo latente respecto del cual es preciso estar en guardia, porque, como lo dijo Freud y lo experimentó Thomas de Quincey, el reprimido es un gato porfiado que retorna.
Imagen:
1) Grínor Rojo fotografía de Rodrigo Fernández, CC BY-SA 4.0, vÍa Wikimedia Commons
2) Portada del libro "La cultura moderna de América Latina. Volumen III. Tercera modernidad (1973 - 2020)".